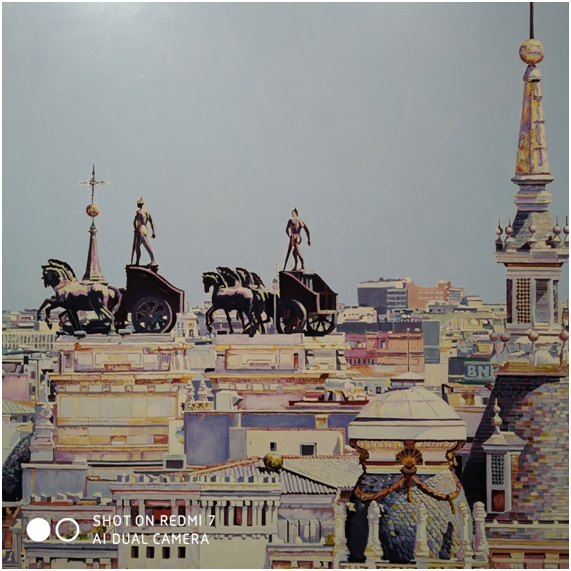Si disponen de un minuto, permítanme que les proponga un reto: abran su disco duro cerebral, ese que almacena toda la información recogida a golpes durante años y que suele ser usado para opinar de todo en las conversaciones de bar, independientemente de la profundidad de los conocimientos de los que uno disponga (si fuese un deporte olímpico, sin duda el medallero español sería imponente). Busquen en la carpeta “Alemania”, y posteriormente diríjanse al archivo Historia.exe. Y bien, ¿qué aparece en pantalla?
Nacionalsocialismo, el Muro de Berlín, la semifinal del Mundial de Brasil 2014, la República Democrática, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, quizá alguien llamado Bismarck, un accidente catastrófico relacionado con un globo lleno de helio… Vamos a intentar ir un poco más atrás: quizá aparecen en su proyección mental unas tribus muy enfadadas con unos legionarios itálicos. ¿Encuentran ustedes algo más?
Desde esa imagen, grabada a fuego por Hollywood a través del film Gladiator, hasta el desembarco de Normandía, repetido hasta la saciedad por el mismo engranaje cinematográfico hay, al menos para los que nos educamos bajo la Educación Secundaria Obligatoria, un vacío total de información (el lector más informado sabrá perdonarme si le presento algún dato ya adquirido). Más de mil años de sucesos y procesos que acontecieron en el corazón de Europa, ese lugar en el que hoy parece que se toman las decisiones que afectan nuestro día a día y al futuro, que simplemente no existen para nosotros.
Ávido consumidor de productos de ocio relacionados con la Historia, un día servidor se encontró con tres siglas enormes en medio de un mapa inglés de Europa: HRE. Su significado, the Holy Roman Empire (el Sacro Imperio Romano), me sonaba: creía haberlo oído cuando mi profesora nos habló de Carlos I, siempre con la coletilla de “y quinto de Alemania, que no se os olvide”. Resulta que la V que Carlos usaba cuando se iba de excursión por Europa significaba algo más que un exótico capricho.
Después de una breve indagación por Internet descubrí que ese Imperio duró más del doble (mil seis años, para ser exactos) que el Imperio Romano, y abarcó lo que hoy serían Austria, Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia y Suiza y, por supuesto, Alemania. Podemos sumar territorios donde los tentáculos imperiales llegaron momentáneamente, como Hungría, Suecia y España (la Marca Hispánica fue un invento imperial). Incluso Inglaterra dio un Rey de Alemania a mediados del siglo XIII, una actitud muy poco brexiter.
Así pues, ¿cómo es posible que mil años de Historia de Europa queden tan alejados de nuestro saber cuando se presupone que construimos un proyecto europeo de comprensión, conocimiento y convivencia? Aunque pueda parecer mentira, la respuesta es básicamente una: es demasiado difícil. El Sacro Imperio Romano fue un ente político extremadamente complejo, fluctuante a la hora de gobernarse, con un entramado de etnias y nacionalidades que ríanse ustedes de Babel, con unos problemas religiosos que llevaron a la destrucción de Europa durante treinta años y con una estructura que ni tan siquiera era entendida por muchos de sus habitantes. Por eso Voltaire, que como buen ilustrado francés del siglo XVIII no guardaba ninguna simpatía por su vecino oriental, negó al Sacro Imperio Romano el derecho de llamarse sacro, imperio y romano.
Con tan gargantuesca tarea de resumirles mil años de compleja historia en unas pocas palabras, vamos a utilizar el extremo disgusto de Voltaire como piedra angular para arrojar un poco de luz sobre el Imperio. Empezó, como uno cabría presuponer que empiezan las cosas para la élite, con una coronación en Roma: Carlomagno fue coronado en el año 800 por el Papa León III (muy necesitado de amigos) Imperator Romanorum, Emperador de los Romanos, un importante cargo que hasta entonces recaía en los emperadores de Bizancio, apodada la Segunda Roma. Puede que al Papa no le gustara que los bizantinos discutieran su poder, o que una mujer, Irene, fuese emperatriz, pero mejor dejar este aspecto para otra ocasión. De repente, Carlomagno había sido nombrado el salvaguarda del catolicismo, y su recién estrenado imperio se había transformado en la continuación de Roma. Su Imperio ya podía llamarse sacro y romano, pero ¿era realmente un imperio?
Por tamaño y por longevidad ya habrá podido comprobar el lector que efectivamente, lo era. Pero la hegemonía es lo que distingue a un verdadero imperio: una minoría oprimiendo a “los diferentes”, un núcleo territorial, una ciudad capital, instituciones centralizadoras y, más aún, una sola nación. Si nos basamos exclusivamente en estas características, el Sacro Imperio Romano no era un imperio… en ocasiones. Aunque durante una de sus dinastías, la Salia, hubo un proceso centralizador y una voluntad de construir estructuras con una jerarquía estricta, la verdad es que el núcleo del Imperio fue moviéndose de Aquisgrán a Viena, pasando por Palermo, Munich, Praga… así como sus emperadores se desplazaban constantemente.
Con tantos centros de poder, muchas figuras históricas se han referido al Imperio como un ente federal. Durante el Congreso de 1787 que debía ver nacer la Constitución Americana, el futuro presidente Madison se refirió al Sacro Imperio Romano como “un cuerpo sin terminaciones nerviosas, incapaz de regular a sus propios miembros, inseguro y agitado por la fragmentación, donde se oprime a los débiles, […] gobernado por la imbecilidad, la confusión y la miseria”, errores que la Constitución de la nueva federación americana pretendía evitar.
El Emperador, por lo general, tenía el deber de proteger la doctrina católica y los derechos de sus súbditos ante injerencias externas, pero dejaba el gobierno de las cosas más mundanas a una ingente cantidad de príncipes, que gobernaban sus respectivos territorios con una relativa libertad de acción. Éstos debían rendir cuentas al Emperador, pero al contrario de lo que pudiera parecer por las fechas de las que hablamos, todo se hacía a través de una confusa maraña burocrática que intentaba, por encima de todo, llegar a consensos y preservar la paz en el seno del Imperio, otra de las titánicas empresas que debía acometer aquél que ocupara el trono imperial.
A su vez, algunos de estos príncipes eran nombrados príncipes Electores, y debían elegir al nuevo emperador cuando falleciese el anterior. Así se garantizaba (al menos en teoría), que el nuevo emperador fuese justo y respetara a aquéllos que le habían ascendido al trono, costumbre que en algunos lares se sigue dando con regularidad.
Pero este sistema de control político tan laxo no casaba con un nuevo sistema de gobierno que empezaba a imponerse con el advenir de la Edad Moderna. El estado-nación, tal y como lo entendemos y vivimos hoy en día, sería el futuro político y organizativo de Europa, y se mostró cada vez más eficiente ante la manera de actuar casi desmembrada de un cuerpo imperial perdido cada vez más en discusiones bizantinas interminables para no ofender a ninguno de sus príncipes. Sin embargo, éstas no fueron las únicas malas noticias para el Imperio.
Una buena mañana de octubre del 1517, un joven llamado Martin se acercó a la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg y clavó en su puerta un documento con noventa-y-cinco tesis que, según él, debían seguirse para que la Iglesia Católica recuperara su pureza y buen hacer. Este hombre, apellidado Lutero, clavó también sin saberlo el primero de los clavos del ataúd del Imperio.
La expansión de la corriente religiosa conocida como Luteranismo y la rotunda negativa de los católicos (entre ellos el Emperador) a satisfacer algunas de las reclamaciones de la Reforma acabaron provocando lo que podríamos denominar la primera guerra mundial (si como buenos eurocéntricos consideramos Europa lo más importante en la faz de la Tierra, por supuesto). Conocida como la Guerra de los Treinta Años, este conflicto asoló la mayor parte de Europa durante el siglo XVII.
La Paz de Westfalia alumbró el principio básico por el cuál se regiría la política religiosa en el Imperio hasta su defunción: cuius regio, eius religio. A la práctica, cada territorio seguiría la religión que profesara su príncipe. Una solución muy pactista y efectivista después de ocho millones de muertos.
Aunque el Imperio estuvo muchos años bajo el gobierno de los Habsburgo, éstos no consiguieron unificar en un estado fuerte su inmensidad territorial, y el Imperio nunca consiguió abandonar la fase de proto-estado germánico (circunstancia que le valió el descrédito de los alemanes de principios del siglo XX). Ya que nadie se prestó para la tarea, el Elector de Brandenburgo hizo un paso adelante y, a través de una magistral capacidad administrativa y militar empezó a absorber territorios e influencia, transformando el antaño pantanoso y pobre principado en lo que sería el auténtico embrión del estado alemán, la Prusia de grandes personalidades como Otto von Bismarck o Federico II el Grande.
A finales del siglo XVII, aunque Viena ostentara la capitalidad de un Imperio azotado por los enfrentamientos religiosos, con los huesos rotos por la imposibilidad de tejer un entramado centralizador ante sus naciones vecinas, y con un espíritu cada vez más “germano”, en contradicción con su presunto pasado “romano”, Berlín empezaba a llevar la voz cantante en los asuntos del Centro de Europa.
Es el año 1756, y París (con el permiso de Londres), parece ser el centro del mundo. Las ciencias florecen, la filosofía predomina en las altas esferas, y los reyes tienen en su puño toda la fuerza de sus naciones, pero desean tratar al pueblo con un poco más de justicia. Voltaire asoma la cabeza al Este y ve lo que ocurre al otro lado del Rin: un basto territorio donde los herejes conviven con los católicos, donde se permiten prácticas aborrecibles que manchan el buen nombre de la religión, con el beneplácito de sus dirigentes (y eso que Voltaire repartía a diestro y siniestro contra la Iglesia).
Ve desde la distancia una tierra arruinada por la falta de un poder fuerte, donde reina la anarquía y los conflictos entre iguales son constantes por culpa, de nuevo, de unos gobernantes incapaces. Ve, finalmente, una gente que nada tiene que ver con aquel gran imperio que dominó con puño de hierro pero justicia el mundo conocido: de hecho, ni tan siquiera hablan una lengua románica, y la influencia de Prusia es cada vez mayor. No es sagrado, no es un imperio, y ni mucho menos es romano.
Voltaire murió en el 1778. Uno se pregunta qué habría opinado Voltaire de su compatriota Napoleón, de haberse llegado a conocer. Puede que lo hubiera aborrecido o puede que lo hubiera puesto como ejemplo de gobernante. Sin duda, hay algo que a Voltaire le hubiera encantado: después de la batalla de Austerlitz, el emperador Francis II fue obligado por Napoleón a abdicar y así, el Pequeño Corso finiquitó en el 1806 mil seis años de Historia europea, disolviendo de una vez por todas el Imperio. Si fue realmente sacro, romano o tan siquiera imperio lo dejamos a gusto del consumidor.