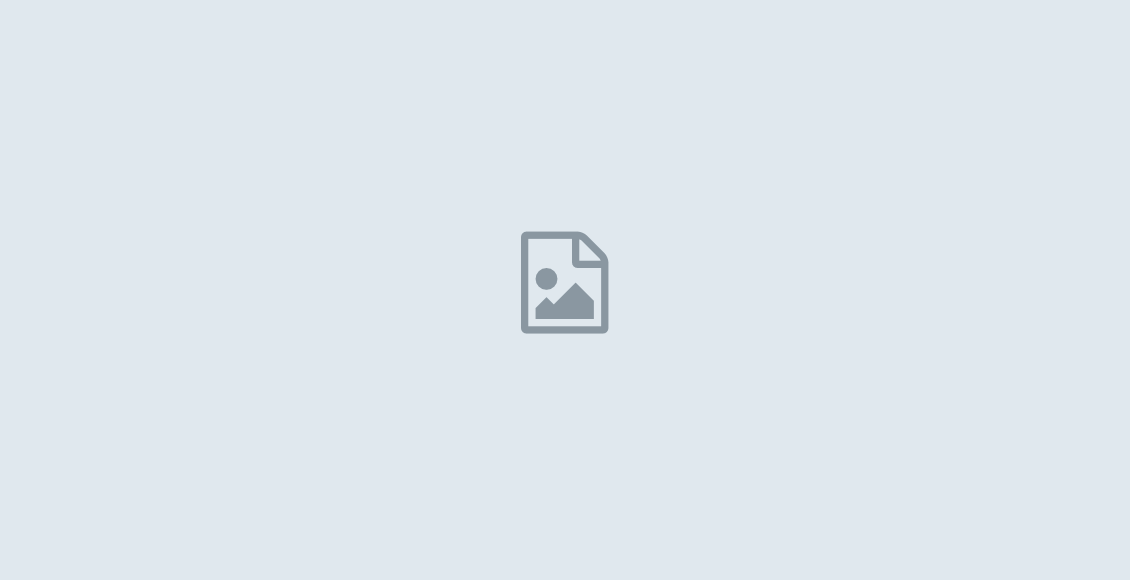No recuerdo la edad exacta, solo que tendría unos siete u ocho años, tal vez seis. Ni siquiera recuerdo si aquello ocurrió el mismo año, quizá no, aunque sé que fue seguido. Así lo siento en mis recuerdos, bueno, en los pocos que tengo de aquello… Lo que sí recuerdo es parte de lo que sentí. Porque estas cosas te acompañan toda la vida, te marcan, te dejan una profunda herida que no termina de cerrar, nunca.
Las consecuencias de aquello se incrustan en lo más profundo de tu ser y aunque a veces dé la sensación de olvido, de haberlo superado, no es real, siempre vuelve, con mayor o menor intensidad, pero vuelve. He aprendido a vivir con ello, era eso o consumirme. Pero no, no lo he olvidado y sé que nunca lo haré, no me dejáis…
Hubo una temporada en la que pensé que lo había superado, que lo había olvidado. Supongo que la muerte de uno de ellos me ayudó a ello. No, no me siento mal por haber respirado cuando me enteré de que murió. Pero como he aprendido, esto nunca se olvida. Todos los sentimientos, todos los miedos volvieron cuando me quedé embarazada y cuando lo tuve que volver a ver. Al principio, no lo reconocí. Ese fue mi error. Pensar que no volvería a verlo.
Fue después de aquel día cuando los pocos recuerdos que tengo de aquello, unidos a los sentimientos que me produjeron, vinieron en tromba a sacarme de mi burbuja de protección. Tuve que aprender a meter esas sensaciones en una caja y cerrarla fuertemente para después relegarla a lo más hondo y oscuro de mi memoria, hasta casi olvidarlas. Y lo conseguí, hasta que volvió a venir.
Recuerdo que era verano, recuerdo que como cada año estábamos en el pueblo de padre y que como cada año yo iba feliz. El verano era uno de los momentos que más esperaba; salíamos de nuestro pueblo para ir a visitar a la familia. Durante un mes nuestra única preocupación era coger renacuajos, tirarnos desde la presa, ayudar con los animales y aprender en la huerta. Disfrutar del verano básicamente.
Recuerdo las noches, tumbada en frente de aquella gran puerta de madera que daba la bienvenida a casa de la tía con mi hermana. Nos pasábamos horas mirando esa manta azul oscura llena de puntos blancos, viendo pasar murciélagos, oyendo el concierto que los pequeños animales que se reunían en la noche daban para aquel que quisiera y pudiera escucharlo.
Antes, esos recuerdos, los de aquellos veranos eran alegres, eran puros, me hacían feliz. Me pasaba el año contando los días que faltaban para que llegaran las vacaciones de verano e ir al pueblo de padre a visitar a la familia. Ir a la cuadra a ver a los cerdos recién nacidos, a dar de comer y cuidar a los terneros, pero sobre todo, a ver a mi familia. Porque yo era una niña familiar, me encantaba visitar a mis tías y tíos. Aquellas personas con las que me carteaba el resto del año y con las que acababa pasando el mes de agosto.
Aquel año consiguieron transformar esos sentimientos en algo malo, en algo que no entendía. Mi idea de la familia era ese conjunto de personas a las que quería y que me querían, con los que me sentía segura, sabía que nada malo podía pasarme. No, mi mente, la de una personita que aún no había empezado a conocer el mundo, no concebía que alguien que me quisiera me pudiera hacer algo que para mí resultara perjudicial.
Como cada año, llegamos al pueblo de padre y bajamos del coche como si este estuviera en llamas. Corrimos a los brazos de nuestras tías y tíos. Siguiendo el ritual, fuimos a la cuadra, queríamos ver si este año también habían nacido pequeños cerditos y así era. Disfrutamos de ellos y después seguimos con el plan habitual, seguir saludando a familiares y amigos que allí se reunían.
En estos pueblos resultaba habitual que algún miembro de la casa no fuera familia, en el caso de mi familia él se llamaba Millán. A Millán lo acogieron cuando era joven y no tenía donde vivir. Acordaron que le darían casa y comida a cambio de que él ayudara en la casa (estas casas tenían mucho trabajo) y así había sido. Para aquel verano, Millán ya rondaría más de los cincuenta y ya era parte de la familia. Yo lo quería mucho. Y creía que él a mí también.
Nosotras no dormíamos en la misma casa en la que habitaba Millán, sino en el caserón de la otra parte de la familia, donde residía mi padrino y los tíos de mi padre. Allí pasábamos el mes como todos los años desde que tenía uso de razón. Era maravilloso, cuatro pisos de piedra y madera por los que mi hermana y yo hacíamos expediciones, jugando y buscando algún misterio oculto.
Aquel año, como iba siendo habitual los últimos tres, habían venido unos amigos de mi tío Joaquín (un fraile capuchino que residía en Argentina). Era un matrimonio argentino muy agradable, Sofía y Alfredo. Nos trataban muy bien, por lo menos que yo recuerde. La verdad que no recuerdo mucho del hombre, sé que delante de la gente nos hacía caso, se mostraba agradable.
Un día coincidí con él en la parte de arriba de la cuadra, donde se guardaba el heno. Él sabía que me encantaban los animales y así empezó la conversación, hablando de animales. De repente se puso de pie y se acercó al heno, recuerdo que oí como se bajaba la bragueta y se puso (supuestamente) a orinar. Di unos pasos atrás y miré al lado contrario. Recuerdo su carcajada. Me dijo que si nunca había visto un pene. Claro que sabía lo que era un pene, mis padres nos hablaban de manera natural de aquellas cosas, y nunca cerraban con pestillo la puerta del baño.
Y eso es lo que me salió contestarle, que sí, que mi padre tenía uno. “¿Y has tocado alguno alguna vez?“. Le respondí que no. “¿Y quieres tocarlo? Ven, acércate“. Me quedé bloqueada. No sabía la razón, pero sabía que eso no estaba bien, me sentía incómoda y me quería ir de allí, pero estaba paralizada. “No” -le respondí- “quiero irme con mi madre“. Insistió, pero se dio cuenta de que ese no era el momento. Bajamos de la cuadra e intenté que ni yo ni mi hermana nos quedáramos a solas con él.
No sé cuantos días pasaron, ni si él lo había planeado, pero volvimos a quedarnos solos. Estaba jugando en el segundo piso del caserón, me encantaba entrar en las habitaciones e imaginarme historias. De repente, apareció él y me empezó a hablar. Yo no quería estar a solas con él, pero volví a quedarme rígida como un palo, no pude reaccionar. Recuerdo que me hizo sentarme en la cama y él se sentó muy cerca. Me invitó a tumbarme, no quería hacerlo, pero no me dejó opción.
Tumbados en la cama empezó a hablar de aquel día en la cuadra. Lo hizo de manera natural como si la conversación que antes manteníamos diera pie a ello. No quería hablar de ello, no respondí. Me volvió a hablar del pene y me preguntó si lo quería tocar. No, no quería hacerlo,solo quería irme de allí. No fue una pregunta, al ver que no respondía, cogió mi mano y lo puso sobre sus genitales mientras me invitaba a acariciarlo. Yo no me movía, no era capaz de reaccionar, no pude gritar, ni llorar, ni levantarme e irme de allí, solo quería que alguien apareciera y que hiciera que eso parara. Pero no aparecía nadie.
No entendía lo que ocurría, no me gustaba, quería que parara. ¿Por qué hacía eso?¿Qué era eso? Me empezó a acariciar la zona del pecho, me dio asco. ¿Por qué no paraba? No sé cuánto tiempo pasó, solo recuerdo que no me sentía bien, no quería eso y de la sonrisa que partía su cara de lado a lado, jamás olvidaré esa sonrisa, no era una sonrisa de alegría, era desagradable. Cuando oí a su mujer llamarme desde el piso de abajo reaccioné, me incorporé y salté de la cama y me dirigí lo más rápido que pude escaleras abajo.
La última vez que le miré, ya no sonreía. Su sonrisa había desaparecido y en su lugar tenía un serio semblante. No volví a quedarme a solas con él, aunque tuve que verle en más ocasiones. La última con quince años. Estábamos celebrando las bodas de oro de mi tío Joaquín como fraile capuchino en una casona en las montañas, detrás había piscina y estábamos en bikini junto a otras primos y primas. En el momento que se acercó a nosotros, les dije que se vistieran y que nos fuéramos, que era un pervertido. No tuvo otra ocasión para acercarse a mí.
Como he dicho antes, no recuerdo si fue ese año u otro cercano, pero pasó en el mismo pueblo y también en verano. Esta vez fue en la cuadra, como cada verano fui con mi tío Millán a ver a los cerdos, me encantaban las cosquillas que me hacían cuando se acercaban a mordisquearme las zapatillas. Él solía quedarse mirándome, pensaba que le hacía feliz verme disfrutar con los animales… Aquel día no fue diferente, se sentó en el banco de madera y se quedó mirando. Al rato me dijo que me acercara y que me sentara en su rodilla. Eso tampoco era raro, muchas veces me sentaba en su rodilla.
Sentí como empezaba a acariciarme, no eran las caricias de siempre, esas eran diferentes. Cuando pasó de mi espalda a mi tripa me puse un poco tensa, él le quitó importancia y yo también. Era mi tío, aquella persona pequeñita sin dientes que tanto me quería y al que tanto quería yo. Subió la mano y ahí me di cuenta que algo no estaba bien, estaba sintiendo lo mismo que con Alfredo. No sé qué hice ni cómo lo hice, solo sé que conseguí bajarme e irme desde la cuadra hasta casa, donde se encontraba el resto de mi familia. Nunca más volví a la cuadra sola con él y tampoco dejé que lo hiciera mi hermana.
No dije nada, ni aquel año ni los posteriores. La primera vez que hablé de ello fue con quince años, cuando a una amiga le pasó lo mismo con su monitor de hípica, un hombre que la conocía desde que era pequeña. Cuando me lo contó no supe cómo ayudarla, solo me salió contárselo para que supiera que yo la entendía. No volvimos a hablar de ello.
A los veintidós años me sinceré con mi pareja, tuve la necesidad de contárselo, ya que yo vivía el sexo de una manera diferente al resto. Me resultaba tan agradable como asqueroso, no sé explicarlo. Sentí que un gran peso se desprendía de mí y ese peso disminuyó más cuando conseguí el valor suficiente para contárselo a mi madre. La reacción fue la esperada, se sintió culpable porque no pudo protegerme. Nunca se lo conté a mi padre, sabía que como suele decirse coloquialmente que “los hubiera matado“.
Solo los culpo a ellos, a esos depravados que se aprovecharon de una niña inocente que confiaba en ellos. Y también a la parte de la sociedad que treinta años después aún culpabiliza a la víctima. Ese no fue mi caso, pero ahora que soy madre, reflexiono y me doy cuenta que mis hijas crecerán rodeadas de personas que les pueden hacer daño.
Soy consciente de que por muy “bien” que las eduque, que por mucho que las prevenga, no las podré proteger de todos los peligros a los que puedan estar expuestas. Y también sé que no las puedo encerrar en casa, solo puedo ofrecerles la confianza y la seguridad suficientes para que cuenten algo así si les pasara.
Ningún padre ni ninguna madre tiene la capacidad de proteger a sus hijas e hijos de todos los males. Pero sí podemos intentar cambiar esta sociedad hasta conseguir que por lo menos se deje de culpabilizar a la víctima y señale al agresor. Crear una sociedad que mire de frente a la raíz del problema y lo arranque para que ninguna niña, ninguna mujer, ninguna persona tengan que sufrir nada parecido a lo que muchas personas hemos sufrido.